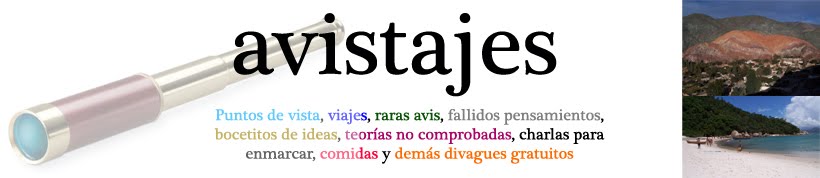Para llegar al Remanso Valerio desde Rosario hay que abandonar el bulevar San Martín hacia la derecha y bordear la barraca hasta toparse con la orilla del inmenso río. El paisaje cambia abruptamente. Por encima de los pastizales, se adivinan algunos de los precarios techos escondidos entre la arboleda. Al tomar la curva de una improvisada callecita de tierra y piedras aparece la figura del Cristo. Es la antesala de la barriada. La figura protectora, con sus brazos extendidos, da la bienvenida a los que llegan a uno de los últimos reductos de pescadores artesanales a la vera del Paraná.
Hace 13 años que el Cristo de los Pescadores protege a los habitantes. La escultura de cemento pesa más de 1000 kilos y su altura alcanza los 4 metros. Fue construida en 1995 y desde entonces se convirtió en el símbolo de devoción, amparo e identificación para quienes pueblan el lugar. En especial, los que se lanzan al río todas las mañanas para procurarse el pan de cada día.
Ubicado en la localidad de Granadero Baigorria, en Santa Fe, el pequeño caserío alberga poco más de 250 familias. Parece más diminuto ahora que se contruyó el majestuoso Puente Rosario-Victoria, una orgullosa obra del desarrollo de otra comunidad ajena a los pescadores, que los mira con indiferencia.
Cuentan los lugareños que los primeros asentamientos en el remanso se instalaron hace casi 100 años, con los pescadores que llegaban desde las islas para vender el fruto de su trabajo. Ellos se fueron quedando poco a poco. Por eso, quizás, la disposición de las casas es tan desordenada y caprichosa.
Desde la orilla parece como si se abriera un abanico que sube y se expande dividido por tan sólo 3 callecitas sin nombre, ni números; porque allí todos saben dónde vive cada uno y se conocen desde siempre.
Para recorrerlo hay que esquivar raíces y pozos, saltar desniveles en los improvisados caminos que bordean las casas de chapa y las pocas de ladrillo que existen. Todas construidas por sus propios moradores. Pero son pocos los que suben por los caminos serpenteantes. La mayoría baja hacia la orilla por la mañana, cuando el resplandor del amanecer salpica las aguas. Van en búsqueda de los coloridos botes, precarios y simples como sus dueños, que los esperan uno al lado de otro encallados en la arena para comenzar una jornada laboral que no sabe de horarios para finalizar.
En uno de esos botecitos, seguramente, iba el capitán Valerio cuando se hundió y desapareció en las arremolinadas aguas que forman el remanso. Ellas se llevaron al hombre y su embarcación, pero dejaron el nombre para siempre como alegoría de lo peligrosa que puede ser esta tarea. Desde entonces, dicen las historias más escuchadas por ahí, ese pedacito de tierra pegado al río se conoce como Remanso Valerio, habitado por generaciones de familias de pescadores tan unidos al agua marrón y arenosa que alejarlos de allí los mataría.
La suave brisa que llega desde el río sirve para calmar el aire seco y el clima caluroso de los primeros mediodías de primavera. Unos chicos corren desesperados por las callecitas para llegar a tiempo a un partido de fútbol en la barrosa cancha detrás del Cristo.
A unos pocos metros de la escultura, los vecinos construyeron con sus propias manos -¿cómo si no?- un quincho para actividades comunes que funciona desde 1994. Es una estructura elemental, de no más de 20 metros de largo y 10 de ancho, con piso de baldosas blancas que las mujeres aprendieron a cortar y colocar; con paredes de ladrillo y troncos en un techo de chapa a dos aguas que ya sufrió las consecuencias de algún fuerte granizo reciente.
Hay varias sillas, desordenadas y de variados estilos, unos bancos de madera y algunos caballetes. Sujetados a los troncos del techo quedan todavía dos o tres coloridos mascarones hechos con papel y engrudo para el último carnaval. En ese lugar se llevan a cabo talleres de costura, de títeres, reuniones comunitarias para discutir las problemáticas comunes. Además se organizan bailes, festejos de cumpleaños y hasta la fiesta en conmemoración del patrono de los pescadores. Allí, también, concurren a diario los más pequeños -y no tanto- para buscar la “copa de leche” o algo para comer. El quincho se torna cada vez más pequeño, porque en el remanso sobran carencias y problemas y faltan asistencia y soluciones.
“El Remanso Valerio es un lugar especial, escondido en un rinconcito entre Rosario y Baigorria, no pertenece ni a uno ni a otro, y eso de alguna manera nos deja un poco librados a nuestra suerte”, cuenta Alicia Castaño (37), quien junto a Bety (34) y Sonia (21) se encargan de atender a 110 chicos que todos los días concurren al rancho para tomar la leche y, por lo menos, tener una comida.
Las tres, obviamente, pertenecen a familias de pescadores y sus historias y culturas están ligadas al río. “Es algo que viene de generación en generación. Hay personas que pescaron toda la vida, que no saben hacer otra cosa, y ahí comienzan los problemas porque a veces el río no te da y te morís de hambre, porque ni siquiera pescado para comer sacas. La pasás muy mal”, explica Alicia.
“De todas formas, siempre vas a ver a los más chiquititos en las canoas. Ellos saben cómo hacer un tejido, cómo manejar un motor y remar. La mayoría deja la escuela a medio terminar para irse a trabajar de la pesca, para ayudarle al papá y llevar unas monedas más a la casa”, agrega Bety.
Desde el municipio de Granadero Baigorria, en tanto, aseguran que se atienden todos los requerimientos que llegan desde el remanso. Tanto particulares como generales. “Tenemos un jardín de infantes que forma parte de los 4 jardines municipales que estan funcionando por los barrios de la ciudad, en doble turno, para los niñitos del lugar. También funcionan talleres y clases de apoyo escolar; e, incluso, en el dispensario trabaja personal municipal y provincial, desde profesionales hasta personal de limpieza”, asegura Erika Gonnet, Secretaria de Gobierno de la municipalidad.
El municipio “ha entregado calzado, medicamentos, equipos deportivos y guardapolvos. Además provisionó de 50 tarjetas con saldos de 80 pesos cada una para compras en supermercados de la zona, 50 bolsones de alimentos y 100 planes asistenciales que se entregan mensualmente”, afirma la funcionaria.
Ayudar y entenderRaúl Rainone tiene 53 años, es licenciado en Enfermería, guardavidas profesional y actual director de Defensa Civil en Rosario. Sin embargo, en el remanso lo conocen simplemente como “el Colo”. Llegó a mediados de la década del ´80, cuando existía un pequeño centro asistencial, enviado por Salud Pública de la provincia, a un lugar atípico, una comunidad cerrada, en la que finalmente se quedó por más de 20 años.
“El Colo” ya no anda por las callecitas del remanso tan asiduamente debido a sus nuevas ocupaciones pero se las conoce de memoria. Aprendió las costumbres de la gente del lugar, los entendió y los ayudó en temas de salud y en todo lo que podía. “En el remanso tenían otra manera de curar: usaban grasa de iguana o determinadas hierbas. Había que adaptarse a ellos. Por más conocimiento que uno tenga, no podés pretender que ellos cambien, sino que primero tenés que adaptarte vos. Al principio costó, pero después me integraron sin problemas, a tal punto que se enojaban entre ellos si un día iba a comer a una casa y no a otra”, recuerda con alegría.
Después de tantos años, el río ha cambiado, pero el remanso y su gente siguen igual. “Son solidarios, trabajadores y luchadores. Defienden su historia que no es otra cosa que la vida sacrificada de hijos, padres, abuelos y bisabuelos pescadores que salen a hacer lo que saben , aunque llueve o truene”, comenta “el Colo”.
Otra visitante cotidiana del caserío a orillas del Paraná es Liliana Soto, una hilandera artesana que vive en Granadero Baigorria y da uno de los talleres en el quincho del remanso. “Empecé a ir hace 4 años, para transmitir lo que es mi oficio de hilandera, porque me interesaba hacer algún trabajo social. Entonces me acerqué gracias a una compañera que daba un taller de títeres. La idea era enseñarles a las mujeres un oficio que pudieran desarrollar mientras estaban en su casa y producir algo que les brindara alguna entrada económica”, cuenta.
Finalmente se logró armar un grupo de 6 mujeres de 50, 60 y 70 años que aprendieron a hilar. Ellas lo hacen en sus casas, aunque se reúnen los miércoles en el quincho para asistir al taller que dicta Liliana.
Problemas entre el agua y la tierraEn los últimos años, la comercialización de los pescados se convirtió en una cuestión delicada para la gente del remanso, ya que les cuesta muchísimo sacrificio pescar y, como suele ocurrir, no son ellos los que ganan más dinero sino los revendedores. La construcción del puente Rosario-Victoria, por supuesto, profundizó la crisis al secar las lagunas donde se reproducían los peces. Ahora, dicen, hay escasez.
Pero como si no fuera suficiente con la falta de recursos sociales y los obstáculos para la pesca, la gente del remanso también debe afrontar otra lucha: la relacionada con la propiedad de la tierra donde se encuentran asentados.
“El tema del desalojo del barrio es un problema que tenemos desde siempre. Ahora, por ejemplo, hay un rumor que dice que en diciembre nos sacan. Pero así fue siempre, hasta que un día sea cierto”, alerta Bety.
Para la Secretaria de Gobierno de Granadero Baigorria, “los habitantes del remanso tienen derechos adquiridos sobre esas tierras y los vamos a defender siempre". Y agrega: "la comunidad es intocable".
Los pobladores no se sienten tan resguardados respecto de este tema. El anhelo y clamor eterno es contar con la escritura que les garantice la propiedad de sus tierras. En términos legales, no obstante, la situación presenta complicaciones dado que los terrenos en los cuales está emplazado el asentamiento pertenecen al Estado nacional, a la provincia y otra parte a un particular. Este panorama sólo agrega mayores dificultades para una solución definitiva. Mientras tanto la ubicación y proyección de esas tierras son miradas apeteciblemente por varios ojos, ya que poseen un valor inmobialiario incalculable.
Según los vecinos, “todo se solucionaría si el gobierno municipal de Granadero Baigorria arreglara con el gobierno provincial. Aunque parece que los políticos están más preocupados por el crecimiento del barrio que por su organización y reconocimiento de tierras”. Sucede que en los últimos años, crisis mediante, fueron llegando al remanso otra gente expulsada de barrios perifericos y zonas del interior. Ellos no son en su totalidad pescadores y, la mayoría, viven de changas y el cirujeo. Esto genera divisiones internas dentro del barrio.
“No queremos que nos construyan casas, sino que se mejore mínimamente lo que hay, porque es un desastre”, dice Alicia indignada. Y lo que hay, específicamente incluye -además de las casas y el rancho- una escuela nocturna, el jardín municipal y un centro de salud.
El barrio también tiene luz eléctrica y agua corriente en cada una de las casas, aunque no siempre fue así. En eso también estuvo involucrada Alicia. “Los vecinos hicimos zanjas y trajimos el agua desde la ruta, primero a tres canillas públicas y después compramos los caños entre todos. Logramos que cada casa tuviese agua”.
Lo que tampoco ha variado mucho con los años es la mirada que tienen sobre el remanso los que viven en las inmediaciones. Siempre marginados, dejados a la buena de Dios, ellos han tenido que pegarse cada vez más a su único aliado incondicional: el río.
Y ahí resisten los embates de políticos y empresarios empecinados en correrlos por ese espacio de tierra que permite soñar con inversiones para el turismo y construcciones de lujo que poco tienen que ver con la historia de barquitos y redes de los pescadores que llegaron hace tantos años.
“Creo que la visión que se tiene del remanso es ingrata desde la distancia. Está basada en la ignorancia: no todo el mundo puede estar orgulloso de alimentar a su hijo con lo que se gana trabajando a partir de su esfuerzo. Si a eso le sumas el sacrificio que representa la pesca artesanal tiene mucho más valor todavía. Esa es una comunidad digna que, fundamentalmente, respeta y se agarra de su historia”, sostiene “el Colorado” para defender al lugar que vio crecer.
A medida que avanza la tarde en el Remanso Valerio, el murmullo en los caminitos se va haciendo más fuerte. A eso de las 7, cuando baja el sol y sus últimos rayos brillan en el espejo del río, se empiezan a escuchar acordes de diferentes músicas en cada una de las casas. Se mezcla algún reggaeton de moda con una cumbia lenta. Y hasta un nostálgico chamamé. Algunas mujeres comienzan a mirar para la orilla presintiendo la llegada de su esposo, padre o hijo. Y otras, tal vez, siguen con sus tareas sabiendo que aún la espera continuará.
Tres generaciones de pescadores El Cristo abraza a los pescadores que regresan al atardecer y ellos se sienten resguardados por él. Sin embargo su imponente presencia no asegura el milagro descripto en la Biblia sobre la multiplicación de peces y panes. En este río pasa lo contrario: hay depredación sostenida a causa de múltiples motivos. Y los pescadores la padecen como una maldición.
Ramón Bilba tiene 73 años y pesca desde los 10. “No sé hacer otra cosa”, dice e invita a sentarse. Él encabeza la mesa recubierta por un nylon transparente. Detrás está la heladera de un blanco reluciente que contrasta con el amarillo de las paredes y el piso de material. De la ronda de charla participan “Lalo” Díaz (54), su hijo adoptivo a quien crió desde pequeño y le inculcó los saberes del oficio. También está “Puli” (32), hijo de “Lalo”. Todos se conocen por sus apodos. Son una familia de tres generaciones de hombres cercanos al río.
“Cada vez hay menos pescadores artesanales, los jóvenes se van a trabajar arriba en las fábricas”, cuenta Ramón con un dejo de nostalgia y la voz tímida y pausada. Lo que denomina “arriba” es la ciudad. Y lo que llama “pesca artesanal” es la que se realiza con redes de hasta 250 metros, y con una abertura de las mallas de 16 centímetros, que permanecen caladas en el fondo durante la noche y se sacan de madrugada. Otra técnica es la de los espineles, con un máximo de 100 anzuelos cada uno. Esa es la que él usa últimamente.
Ramón, de camisa amarilla rayada y mirada tranquila, cuenta historias de vendavales, zozobras y tormentas agitadas en el medio del río. Su canoa, como casi todas las de los pescadores de la zona, es mínima pero leal. Ella y el oficio que pone en práctica cada día a las 5 de la mañana son los activos más preciados y los medios que lo mantienen vivo y en plena actividad.
“El río siempre te da de comer. Si no vendemos el pescado, lo comemos. Se puede hacer frito, al escabeche, en chupín. Hay mil maneras. Puede que andemos mal, sin plata en el bolsillo, pero nadie se ha muerto de hambre”, sentencia este hombre que vio crecer al Remanso Valerio desde sus orígenes en los que no había luz y todo era más precario aún.
Sin embargo no siempre está asegurada la supervivencia. Y ese río próspero que describe ya no es lo que era. De un tiempo a esta parte hay amenazas y alertas: “Cada vez se está pescando menos y seguirá peor”, pronostica Ramón. Según su visión, los males comenzaron cuando se construyó el Túnel Subfluvial que une la ciudad de Paraná con la Provincia de Santa Fe. La obra se empezó en 1961 y concluyó en 1969.
Aseverando la intuición de Ramón, especialistas afirman que el número de cardúmenes decrece año a año como así también el tamaño de los peces, en particular los sábalos, la especie clave de la zona del Remanso Valerio. Esta variedad es el sustento de miles de pescadores, pero además es vital porque sus huevos y larvas son la base alimentaria de otras especies como el surubí, el bagre o el dorado.
Tanto Ramón como “Lalo” y “Puli” también acusan de la merma de peces a la construcción del Puente Rosario–Victoria, inaugurado en 2003. Avalados por su experiencia en la tarea, agregan otros motivos que ellos creen que contribuyen a la depredación de los recursos del río. Ellos son la falta de control y la poca coordinación en materia de pesca entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos: cada una de ellas tiene una ley, pero no son compatibles ni complementarias. Aquella situación provoca infracciones y dinámicas que sólo perjudican a los más débiles de la cadena de comercialización ictícola.
La Ley provincial 12.212 de Santa Fe prohíbe “la captura, circulación, venta y consumo, en todo tiempo, de aquellos ejemplares cuya talla mínima sean inferiores”, en el caso del sábalo a “los 42 centímetros”. Sin embargo, los frigoríficos instalados en Victoria (Entre Ríos), a pocos kilómetros de distancia de la ciudad de Rosario, comercializan ejemplares más chicos ya que son muy demandados en países como Brasil y Colombia.
Entonces se crea un círculo vicioso y de explotación. Los pescadores del lado oeste del río, por una cuestión de supervivencia básica y para no sucumbir ante la competencia de sus vecinos entrerrianos, capturan ejemplares chicos (porque grandes quedan pocos) y se los venden a los acopiadores de las islas que luego los entregan a los que los exportan y hacen su diferencia. Pez grande come al pez chico. El problema es que al capturar ejemplares pequeños se produce una depredación prolongada.
“Puli”, el más joven de la familia de los hombres de río, lo explica: “El frigorífico compra sábalo chico porque ellos exportan por paquete cerrado y lo venden por pieza. Dicen que los venden 6 dólares el kilo y a nosotros nos pagan 40 centavos por kilo. Este año hasta llegaron a pagar 30 centavos”. El pescado, dicen, se requiere pequeño porque en algunos países es exigencia que no sobresalga el tamaño del plato. También se usa para hacer harina de pescado.
El pez muere por las bocas“Mi marido, que es pescador, siempre me dice que cuando los pescaba chiquitos los devolvía al río. Antes se pescaba más y se devolvía más. La malla con la que hoy se pesca es el doble de grande de la de antes. Claro, igual veías la cantidad que había y el pescado mínimamente te podía sostener todo el año; ahora no, hay veda por tres meses y se complica”, dice Alicia. Se refiere a la veda que dictamina la ley. Comienza el 1 de noviembre y dura 3 meses. En Entre Ríos se inicia el 15 de diciembre y finaliza el 31 de enero.
“Lalo” cuenta que otro de los grandes problemas centrales que aqueja al pescador es que las lagunas están tapadas o se secan por los bancos de arena que impiden el paso del agua hacia abajo. En esas lagunas es donde los peces se dirigen a desovar. Al no poder hacerlo paulatinamente se impide que crezca la población de ejemplares. “No hay nadie que tenga la cabeza bien puesta para ver el problema: hay que abrir las bocas de las lagunas en las que entran a desovar los peces, si no se hace, no van a quedar más”, dice.
Otro problema es el tamaño de las mallas con las que pescan. La apertura no debe ser inferior a los 16 centímetros permitidos para no capturar ejemplares prohibidos. Sin embargo esto no se cumple, concuerdan los pescadores. Y agregan: “El frigorífico les provee de herramientas a los barcos y el barco sale con 20 canoas. Nosotros andamos con 20 metros de tejido y ellos con 2000”, ilustra “Puli” la desmedida lucha y escala de captura. Es David contra Goliat. “Un barco saca 12 mil kilos de sábalo chico de lunes a miércoles. Yo en 3 lances saco 10 sábalos. Allá en Victoria, tenés un barco que tiene 20 canoas con dos tipos cada uno”, continúa explicando.
El pasado 28 de agosto el gobierno de la provincia prohibió la salida del territorio santafesino de la especie sábalo como materia prima, cualquiera sea su destino. La decisión fue adoptada por la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero mediante la Resolución N° 6.
El funcionario a cargo del área, Ricardo Biani, dijo a los medios que la medida persigue a "aquellos que usaban, de una forma marginal, el aprovechamiento del recurso refugiándose en normas jurídicas de otras provincias". La medida responde a la vox populi que dice que los sábalos fuera de medida capturados en jurisdicción de Santa Fe salían de la provincia para ser procesados en Entre Ríos y Buenos Aires, cuyas normas sobre tallas son bastante menos severas que las locales.
Dijo el funcionario: con la medida "se busca que los pescadores tengan reglas claras, nos preocupa ese eslabón, que es el más débil de la cadena de valor. Hay quienes les dicen sacá y traé todo, que las piezas fuera de medida las llevo a Entre Ríos". Ahora, directamente no se podrá llevar sábalos sin procesar, cualquiera sea su tamaño.
“Si hay comprador, hay vendedor” se justifican los pescadores del remanso, que tienen como único medio de vida salir al río a probar suerte. Ellos consideran que la medida no viene a solucionar el problema de fondo y reclaman respuestas que los contemplen como trabajadores, que realmente mejoren las políticas pesqueras y que preserven la fauna del río. Ese es un deseo consensuado por todos los que tienen sus canoas en la playa.
Por su parte, Julieta Peteán, Coordinadora del Programa Agua, Humedales y Pesca de la Fundación Proteger, considera que las vedas no son suficientes “si no existen estudios y una discusión técnica seria. Son medidas arbitrarias que toma el Estado para tranquilizar a la sociedad pero que no conforman un plan de manejo de recursos pesqueros adecuado”.
El río sigue su cursoAl caminar por la playa del Remanso Valerio se percibe la conexión silenciosa y eterna que existe entre los pescadores que preparan sus pequeñas embarcaciones y el río. De fondo se ve el puente con sus gigantescas columnas y sus tirantes tan geométricos. Las canoas parecen sonrojarse cuando pasa uno de esos enormes buques cargueros que van hacia los puertos río arriba. Las boyas se ven a mitad de camino hacia las islas. El agua muestra sus texturas que esconden engañosas profundidades y remolinos.
-¿Qué es el río para usted, “Lalo”?
-El río es todo. Es tu novia, tu señora, tu hija. Los momentos más lindos de mi vida los viví en el río.
-¿Le tiene miedo?
-No, le tenés que tener precaución y respeto. Yo no sé nadar.
“Lalo” hace esa confesión. Increíble confesión. Y el “Puli” dice que aprendió de grande. Comentan que es común. Muchos pescadores se lanzan al río por instinto, por necesidad, sin saber dominarlo. El tiempo y la experiencia traen lo demás. Hasta esa fama de mentirosos y exagerados que tienen los pescadores: “Yo el pescado más grande lo saqué a los 15 años, tenía 60 kilos y era más grande que yo”, se jacta “Lalo” con su voz temblorosa por el Parkinson.
El Remanso Valerio es su hogar. No se imaginan fuera de allí. No se imaginan el amanecer con otro horizonte o con otra brisa. No conciben la vida sin las adversidades y las bendiciones que les regala ese lugar. La vez que el gobierno les ofreció casa cerca, en la ciudad de Granadero Baigorria, la rechazaron como varios vecinos pescadores. Otros más vivos las habitaron, las vendieron y se volvieron. Dicen que si sos bicho de río no te podés ir. Y ahí están. Ellos no se van y Remanso Valerio tampoco. Eso anuncia el pasacalle que se lee al venir desde Rosario: “Remanso Valerio no se va”. Ellos resisten. Saben que la depredación no sólo se da en el río.-